| Enrique Espinoza Aguayo
Marco Martinot Oliart |
 |
| Enrique Espinoza Aguayo
Marco Martinot Oliart |
 |
| Enrique Espinoza nació en Lima, el 22 de marzo de 1977, y tiene el grado de Bachiller en Economía de la Universidad del Pacífico, en Lima, Perú, en donde obtuvo el cuarto puesto de su promoción. Actualmente, se desempeña como analista perteneciente al equipo de Latin America Equity Research en el banco de inversión Merrill Lynch. Sus responsabilidades principales son cubrir conjuntamente con el analista jefe las más importantes empresas peruanas que cotizan en la bolsa de valores, cubrir las inversiones en acciones del Sistema Privado de Fondo de Pensiones, y de cubrir la situación macroeconómica y política del país al ser esto muy relevante para los inversionistas. El Sr. Espinoza trabajó anteriormente como practicante en COFIDE, la corporación financiera del estado peruano, y en ARGOS S.A.B., una agencia bursátil. Entre sus planes futuros, el Sr. Espinoza piensa realizar estudios de post-grado en finanzas o economía, y enfocar su carrera en el análisis financiero, la banca de inversión y/o la consultaría. Ha recibido diversas distinciones entre las que destacan el Premio Excelencia Union 1999, el reconocimiento como parte del Mejor Equipo 1999 de Equity Research del Peru segun la revista Institutional Investor, y el Primer Puesto en el III Desafío Nacional de la Bolsa de Valores de Lima 1995. En su tiempo libre, le gusta jugar basketball y tennis. (correo electrónico: EEspinoza@exchange.ml.com) |
| Marco Martinot nació en Lima, el 20 de enero de 1977, y tiene el grado de Bachiller en Economía de la Universidad del Pacífico, en Lima, Perú, en donde obtuvo el tercer puesto de su promoción. Actualmente, se desempeña como analista en InterInvest, un banco de inversión local, en donde sus responsabilidades incluyen ser miembro de equipos que brindan asesorías relacionadas al negocio de banca de inversión, como privatizaciones, mercados de capitales, fusiones y adquisiciones, etc. El Sr. Martinot trabajó anteriormente en Deutsche Morgan Grenfell, la rama de banca de inversión del Deutsche Bank, como analista del sector eléctrico en el departamento de Latin-American Equity Research para la región andina, en donde publicó varios reportes de las principales empresas del sector eléctrico de la región andina. Entre sus planes futuros, el Sr. Martinot piensa realizar estudios de post-grado en finanzas o economía, y enfocar su carrera en la consultaría financiera / económica. Ha recibido diversas distinciones entre las que destacan el Premio Excelencia Union 1999, el Premio Procter & Gamble Honor al Exito 1997, y el Primer Puesto en el III Desafío Nacional de la Bolsa de Valores de Lima 1995. Sus principales pasatiempos son la lectura y el tennis.(correo-electrónico: mmartinot@intercorp.com.pe) |
Indice
| Introducción | |
| I. Marco Teórico | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II. Análisis Estadístico | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| III. Interpretación de resultados | |
| IV. Conclusiones y recomendaciones | |
| Bibliografía | |
| Anexos |
En un mundo con mercados de capitales imperfectos e incompletos, en el que existen asimetrías y dificultades de información por lo cual prevalecen algunos costos de transacción relacionados al acceso a financiamiento, las decisiones de inversión de las empresas se encuentran directamente relacionadas con la disponibilidad de liquidez de la empresa y con su situación financiera en general.
Sin embargo, esta relación no queda muy clara entre las diferentes posiciones que han adoptado distintos grupos de investigadores. ¿Son estas imperfecciones en los mercados de capitales causales para que empresas solventes y con mínimas restricciones financieras prefieran emplear sus propios recursos para invertir y limitar estas inversiones en caso no se dispongan de ellos? ¿O prevalece el efecto opuesto, según el cual son las empresas más restringidas financieramente las que dependerán de su flujo de caja para realizar inversiones al verse su acceso a crédito externo limitado?
El debate ha girado principalmente alrededor de estas dos interrogantes y los trabajos de investigación realizados han abarcado un mercado de empresas tan vasto como el norteamericano o el inglés, en el que la situación del mercado de capitales es totalmente distinta al caso peruano. Sin embargo, el presente trabajo no pretende resolver el conflicto de posiciones que giran alrededor de este tema, sino que tenemos el objetivo de observar y analizar qué ocurre en el caso peruano.
En este trabajo buscamos determinar cuál ha sido el comportamiento de las decisiones de inversión en el Perú en los últimos seis años, basados fundamentalmente en estudios de posiciones opuestas y de los cuales hemos combinado elementos y obtener conclusiones que se podrían generalizar a países similares. El objetivo no es tampoco identificar las causas de imperfecciones en el mercado de capitales para el caso peruano, sino más bien el comprender los efectos de dichas imperfecciones en la inversión de las empresas. Cabe mencionar que nos hemos basado principalmente en el estudio de Sean Cleary (The Relationship between Firm Investment and Financial Status, 1998), sobre todo en el aspecto de procesamiento y estimación de datos.
La hipótesis que pretendemos comprobar con el presente estudio es si la sensibilidad entre la inversión y las liquidez de las empresas peruanas con mayores restricciones financieras es mayor que en las empresas con menores restricciones financieras. La comprobación de esta hipótesis podría evidenciar la existencia de una brecha importante y creciente entre el costo de financiamiento con recursos internos y el del financiamiento con recursos externos, a medida que las empresas enfrentan mayores restricciones financieras.
Para realizar este estudio, nos apoyamos en un ejercicio de econometría que nos ayudará a medir la sensibilidad entre inversión y disponibilidad de liquidez propia de las empresas peruanas, de acuerdo a su situación financiera. El resultado es que el efecto de la poca disponibilidad de crédito para las empresas peruanas restringidas financieramente prevalece en la decisión de inversión, con lo que su decisión de inversión se vuelva bastante más sensible a su capacidad de generación de caja.
El trabajo está presentado en tres partes principales. La primera es un marco teórico que pretende ubicarnos en la discusión, entender las posiciones encontradas y las críticas que se formulan desde ambos puntos de vista. La segunda parte comprende el análisis econométrico de la información sobre las distintas empresas que se emplean, abarcando una sección de análisis de la data, una sección en la que se discute el procedimiento para clasificar a las empresas de acuerdo a su situación financiera y finalmente, una sección que expone la estimación del modelo. La tercera parte pretende interpretar los resultados obtenidos en la sección anterior, formular explicaciones a dichos resultados y obtener conclusiones y recomendaciones.
Existe una extensa literatura financiera y macroeconómica que estudia la relación entre la inversión de las empresas y su flujo de caja como una manera de medir la presencia e importancia de las restricciones financieras existentes en el mercado.
La discusión formal surge en 1958, con Modigliani y Miller (MM). Ellos demuestran que la situación financiera de una empresa es irrelevante para decisiones de inversión reales en un mundo de mercados de capitales perfecto y completo. Un mercado de capitales de este tipo, implica que los precios de los títulos reflejan completamente la información disponible y responden con rapidez a la nueva información tan pronto como está disponible. Sin embargo, al asumir mercados de capitales perfectos y completos no se descarta la existencia de impuestos, costos de transacción ni personas especuladoras.
Las dos proposiciones que MM postulan son las siguientes (considerando un mercado de capitales perfecto):
Proposición 1: "Ninguna combinación de financiamiento entre deuda y capital propio es mejor que otra, ya que el valor global de mercado de la empresa (el valor de todos sus títulos) es independiente de la estructura de capital". Cualquier modificación de la estructura de capital puede ser reproducida o "anulada" por los inversores. MM reconocen que el endeudamiento aumenta la rentabilidad esperada de la inversión de los accionistas, pero también aumenta el riesgo de las acciones de la empresa.
Proposición 2: "La rentabilidad esperada de las acciones ordinarias de una empresa endeudada crece proporcionalmente al ratio de endeudamiento (Deuda/Capital propio), expresado en valores de mercado; la tasa de crecimiento depende del diferencial entre la rentabilidad esperada de los activos, la rentabilidad esperada de una cartera formada por todos los títulos de una empresa y la rentabilidad esperada de la deuda".
Sin embargo, la estructura financiera sí es relevante en las decisiones de inversión para empresas que operan en mercados de capitales imperfectos o incompletos, donde el costo de capital externo excede al costo de uso de fondos internos. Por ejemplo, Greenwald, Stiglitz y Weiss (1984), Myers and Majluf (1984), y Myers (1984) proveen fundamentos para estas imperfecciones de mercado que se basan en problemas de información asimétrica en mercados de capitales.
De forma alternativa, Bernanke y Gertler (1989, 1990) y Gertler (1992) demuestran que los costos de agencia pueden originar una prima en la financiación externa que se incrementa a medida que el patrimonio neto del prestatario disminuye. La decisión de inversión de las firmas que operan en escenarios como los descritos, será sensible a la disponibilidad de fondos internos, dado que poseen ventajas de costos sobre los fondos externos.
Desde 1988, un grupo de autores han profundizado en este tema, y se ha originado un debate al respecto de los diversos resultados encontrados.
Fazzari, Hubbard y Petersen (1988) y un número de estudios empíricos brindan soporte a la existencia de esta jerarquía financiera que prevalece más entre empresas que han sido identificadas como poseedoras de un alto grado de restricciones financieras. Estos estudios clasifican a las empresas de acuerdo con diversas características (como pago de dividendos, tamaño, edad, ratios de deuda, etc) con el fin de medir el grado o nivel de restricciones financieras que enfrentan. Los resultados sugieren que las decisiones de inversión de las firmas que encuentran más restricciones financieras son más sensibles a su propia liquidez, que aquellas que enfrentan menos restricciones. Es decir, que las empresas con poco acceso al crédito, se ven limitadas a financiar sus inversiones con sus propios recursos.
A priori, esto parece un resultado lógico, pero estudios posteriores como los de Kaplan y Zingales (1995 y 1997), brindan distintos resultados. Ellos clasifican a las firmas de acuerdo con el grado de restricciones financieras, pero basándose en información tanto cuantitativa como cualitativa obtenida en reportes anuales (memorias) de las empresas. De forma contraria a la evidencia anterior, ellos encuentran que las decisiones de inversión de las empresas con menos restricciones son las más sensibles a su propia disponibilidad de recursos (flujo de caja).
A continuación, dada la relevancia de estos estudios en el tema, se profundizará, un poco más sobre ellos.
I.1. Evidencia de Jerarquías Financieras: Fazzari, Hubbard y Petersen (FHP88)
La esencia del test de FHP es como sigue. Si las imperfecciones de los mercados de capitales originan que las empresas enfrenten restricciones financieras que las limitan, proxis de fondos internos o de liquidez pueden afectar la inversión de la empresa, manteniendo constantes las oportunidades de inversión. En FHP, usan el modelo de inversión de la Q de Tobin como referencia porque toman la Q como un indicador estadístico de las oportunidades de inversión. Bajo determinados supuestos, el modelo básico Q puede expresarse como sigue:
donde i señala la firma y t el periodo de tiempo. I y K representan la inversión y el stock de capital respectivamente; Q es el valor de la Q de Tobin ajustada por impuestos; ai es la constante de cada firma específica, que representa el valor normal de largo plazo del ratio inversión/capital; y e representa el término de error. El valor del coeficiente b está inversamente relacionado al costo marginal de ajustar el stock de capital.
En ausencia de información asimétrica entre el personal gerencial de las empresas (socios, administradores, directores, etc) y los mercados de capitales externos, toda la información disponible necesaria para que la empresa decida invertir se resume en Q. De forma particular, la magnitud de los fondos internos conocidos por el mercado no debería tener un mayor poder de explicación que Q. Sin embargo, dada la existencia de información asimétrica entre la empresa y el mercado, en FHP88, utilizaron el flujo de caja de las empresas (CF) como una medida de los fondos internos, y estimaron la siguiente regresión:
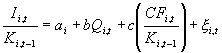
Si no existiesen fricciones en los mercados de capitales, el coeficiente estimado c debería ser cero considerando que Q es un buen indicador de oportunidades de inversión. Un valor positivo de c estadíticamente significativo rechaza la existencia de un modelo sin fricciones y sugiere la presencia de restricciones financieras.
Debido a problemas potenciales en la medición de Q, FHP llevaron el estudio un paso más allá. Los modelos de información y problemas de incentivos sugieren que las firmas difieren en el grado en que los factores financieros afectan su inversión. Examinaron la heterogeneidad en el efecto del flujo de caja sobre la inversión para determinar si grupos de firmas que son más probables de enfrentar restricciones financieras tenían mayores coeficientes c estimados.
Utilizaron una clasificación a través de ratios de pagos de dividendos, pero dejaron claro que existían muchas formas de agrupación según otros criterios. De forma particular, para identificar a las firmas que eran más probables de enfrentar restricciones financieras, extendieron un modelo de la literatura sobre finanzas públicas. Suponen que el costo de ajustar el stock de capital es alto en relación con ajustar el pago de dividendos.
Entonces, si el costo de los fondos externos excede a los fondos internos (por razones como factores tributarios, costos de transacción o costos de información), el pagar buenos dividendos en la presencia de oportunidades de inversión prometedoras no sería consistente con la maximización del valor. Por lo tanto, si las restricciones financieras son importantes, la inversión de las empresas con buenas oportunidades de inversión que retienen toda o casi toda su utilidad serán más sensibles al flujo de caja que aquellas con un alto pago de dividendos y "colchón" de fondos para financiar las inversiones.
Construyeron un panel de datos con 421 empresas manufactureras de Estados Unidos sobre un periodo de tiempo de 15 años (de 1970 a 1984). Para clasificar a las empresas según el criterio explicado, las agruparon en tres categorías (con probabilidad decreciente de tener restricciones financieras): alta, mediana y baja retención de utilidades. Encontraron de forma significativa unos estimados mayores para los coeficientes del flujo de caja (c) para las empresas con alta retención de utilidades, en comparación con los otros grupos.
Estas diferencias de corte transversal o sección cruzada los llevaron a concluir que las restricciones financieras son importantes en la decisión de inversión de muchas empresas (siendo los fondos internos una importante variable explicativa sólo de las empresas que presentan restricciones). Las conclusiones son robustas aún al introducir variables de ventas o de costo de capital en el modelo básico Q. Es decir, plantean que la sensibilidad entre la inversión y el flujo de caja se incrementa monotónicamente con el incremento del grado de restricciones financieras.
Estudios posteriores (inclusive en otros países) han confirmado los resultados de FHP. Por ejemplo Hoshi, Kashyap y Scharfstein (1991) encuentran que la inversión de las empresas japonesas que pertenecen a un "keiretsu" (grupo corporativo formado por empresas de diversos sectores) son menos sensibles a su propio flujo de caja que la inversión de las empresas independientes. Esto se debe a que cada keiretsu tiene un banco principal que sirve de prestamista de fondos a las demás empresas pertenecientes al grupo; es decir, el pertenecer a un keiretsu alivia los problemas de inversión causados por imperfecciones de mercado.
Schaller (1993) estudia 212 empresas canadienses sobre el periodo 1973-1986 y concluye que la inversión en las empresas manufactureras, independientes, no antiguas y con poca concentración de la propiedad son las más sensibles al flujo de caja.
Whited (1992) y Bond y Meghir (1994) utilizan una variante de la ecuación de Euler para medir directamente la condición de primer orden de un problema de maximización temporal, el cual no requiere medir la Q de Tobin. Esta estrategia es implementada al imponer una restricción exógena en la financiación externa y medir si esta restricción es limitante para un grupo particular de firmas. Whited utiliza una muestra de 325 empresas manufactureras de Estados Unidos sobre el periodo 1972-1986, mientras que Bond y Meghir utilizan una muestra de 626 empresas del Reino Unido para el periodo 1974-1986. Ambos estudios encuentran que la restricción exógena financiera limita de manera particular a las empresas con restricciones. Estos resultados corroboran el argumento de información asimétrica de FHP.
Mayer (1990) examina las fuentes de financiación empresarial de 8 países desarrollados desde 1970-1985 y revela un número de hechos estilizados sobre el comportamiento financiero corporativo global que también apoya la existencia de jerarquías financieras. Encuentra que:
I.2. La crítica: Kaplan y Zingales (1995,1997)
La principal crítica que KZ le hacen a FHP se refiere a que no existe ningún test sobre la hipótesis fundamental, es decir, que la sensibilidad entre la inversión y el flujo de caja se incrementa monotónicamente con el grado de restricciones financieras.
KZ investigan la relación entre la sensibilidad de la inversión y el flujo de caja con las restricciones financieras, profundizando el análisis sobre una muestra de empresas que presentaban una inusual alta sensibilidad entre la inversión y el flujo de caja. Estas empresas eran las 49 firmas con bajísimos dividendos que FHP (1988) identificaron como financieramente restringidas de acuerdo con sus criterios de inversión y flujo de caja.
Como fuente, utilizaron data detallada y previamente inexplorada, para determinar la disponibilidad y demanda de fondos de cada una de las empresas de las muestra. Examinaron por ejemplo, reportes anuales de los últimos 10 años de la empresa; leyeron cartas y discusiones de los gerentes sobre liquidez que describían los requerimientos futuros de fondos de la empresa y las fuentes que planeaban utilizar para cubrirlos.
Integraron toda esta información con data cuantitativa y noticias públicas para tener un escenario lo más completo posible sobre la disponibilidad de fondos internos y externos de cada empresa así como su demanda por fondos. Sobre esta base, clasificaron a las empresas con restricciones cada año (en 5 categorías de acuerdo al grado de restricción). Usaron la clasificación del primer año para agrupar a las firmas en subperíodos de 7-8 años y sobre todo el tiempo que abarcaba la muestra. Finalmente, compararon la sensibilidad entre la inversión y el flujo de caja entre los diferentes grupos de empresas para todo el periodo, subperiodos y años individuales.
Encontraron, que un 85% de las empresas pudo haber incrementado su inversión si así lo hubiesen elegido. Sus medidas cualitativas fueron corroboradas fuertemente con data cuantitativa de deuda a capital, ratios de cobertura de intereses (interest coverage), la presencia de restricciones en los dividendos, y el nivel de caja y líneas de créditos sin usar relativas a la inversión (financial slack). De forma muy interesante, encontraron que las empresas clasificadas como las que tenían menos restricciones financieras eran las que mostraban una significativa mayor sensibilidad entre la inversión y el flujo de caja, que aquellas con mayores restricciones financieras. Este patrón se presentó en todo el periodo muestral, en los subperiodos y en los años individuales.
KZ consideran que estos resultados no deben de sorprender a nadie; ya que no existe una razón teórica de peso para concluir que la sensibilidad entre la inversión y el flujo de caja se incremente monotónicamente con el grado de las restricciones financieras. A pesar de esto, consideran diversas posibles razones por las cuales la sensibilidad estimada entre la inversión y el flujo de caja pueda decrecer en el grado de las restricciones financieras, inclusive si la verdadera relación se está incrementando:
I.3. Respuestas de FHP (1996)
FHP no estaban de acuerdo con estas conclusiones de KZ, y criticaron su trabajo en los siguientes diversos aspectos:
Otro punto en el que FHP concuerdan con KZ, es en que se puede aprender mucho mediante la "observación directa", pero sin descuidar el sustento teórico.
I.4. Punto de vista propio
Particularmente, no podemos decir que autor tiene la razón o no.Consideramos que ambos trabajos (FHP y KZ) tienen aspectos muy interesantes, y ambos llegan a conclusiones distintas según la muestra o métodos que hayan utilizado. FHP fueron los primeros en profundizar en este tema, y su planteamiento dio inicio a una serie de trabajos ya mencionados.
Lo innovador de KZ es que utilizaron datos tanto cuantitativos como cualitativos. Estos últimos son también importantes, ya que permiten hacer un "análisis fundamental" de cada empresa en estudio. Además, si se pretende en cierta forma averiguar de qué factor depende más fuertemente la decisión de inversión de las empresas –que la toman los directivos-, datos puramente cuantitativos de la empresa no brindan un reflejo preciso sobre como piensan y actúan los gerentes (que se aprecia mejor p.ej. al leer las cartas de estos en las memorias anuales).
Un aspecto, en el que estamos en desacuerdo con FHP (concordando con KZ), es la relación monotónicamente creciente que plantean entre las restricciones financieras y la sensibilidad entre la inversión y el flujo de caja. Si bien es cierto que sus resultados corroboran esta relación, no se puede inferir que en cada empresa particular y a nivel agregado se cumple esto.
Para explicar mejor esto, KZ plantean un modelo de un período, que nos parece ilustrativo. Concluyen, que inclusive en un modelo de un periodo, la sensibilidad entre la inversión y el flujo de caja no se incrementa necesariamente con el grado de las restricciones financieras. Y además, en un modelo multiperiodo, motivos como ahorros preventivos hacen inclusive más difícil apreciar la relación teórica entre la sensibilidad del flujo de caja y el grado de las restricciones financieras. El modelo se detalla en el anexo 1.
Como ya se mencionó en la introducción, nuestra investigación se basa en el trabajo de Sean Cleary, autor que si bien es cierto corrobora los resultados de Kaplan y Zingales, nos da un panorama objetivo del tema.
II. Análisis Estadístico
En esta sección se describirá el procedimiento empleado,
en un primer lugar, para clasificar a las empresas en tres grupos excluyentes:
empresas con restricciones financieras, empresas con restricciones financieras
parciales o potenciales, empresas sin restricciones financieras. En segundo
lugar, se detallará el procedimiento y los resultados del análisis
de la estimación de la sensibilidad entre la inversión de
las empresas y el flujo de caja que generan, en los tres grupos.
II.1. Características de la muestra
La muestra consiste en 55 empresas peruanas, con información financiera anual completa y confiable para el periodo 1993-1998. La fuente empleada fueron los estados financieros publicados por las mismas empresas a través del boletín diario de la Bolsa de Valores de Lima. Se utilizaron los estados financieros sin consolidar como criterio para uniformizar la data, ya que no todas las empresas publican estados financieros consolidados.
Se excluyeron de la muestra a los bancos, compañías de seguros, otras compañías de corte financiero y empresas del sector eléctrico. La razón es que dichas empresas tienen características particulares en cuanto a su inversión en activos fijos y en cuanto a la relevancia de su flujo de caja. Asimismo, se impuso la condición que las empresas tengan valores positivos para sus ventas netas, total de activos y activo fijo neto. La muestra final incluye 36 empresas del sector manufacturero, 14 del sector minero y 5 del sector construcción.
La significancia de nuestra data (y por ende lo relevante de las conclusiones) en cuanto a su importancia en el conjunto de todas las empresas del Perú, puede apreciarse mejor con el indicador referencial de Capitalización de Mercado de nuestra muestra/ Capitalización de Mercado de todas las empresas inscritas en la Bolsa de Valores de Lima. El ratio es de 26.3%, considerando la capitalización al 30 de noviembre último (nuestra muestra presenta una capitalización bursátil de 3,972 millones de dólares, frente a los 15,109 millones de toda la BVL).
Con el objeto de incluir en el análisis información actualizada, se emplearon los resultados reportados por las empresas a setiembre de 1998 como proxy de sus números a fin de año, a excepción de las partidas ventas netas, utilidad neta, flujo de caja, que fueron "anualizadas" al multiplicarse por 4/3.
Asimismo, algunas observaciones tuvieron que ser estandarizadas con el fin de evitar que valores extremos afecten el análisis estadístico. Dicho procedimiento se llevó a cabo bajo las siguientes reglas:
Consideramos para este trabajo a "inversión" como el cambio año a año de los activos fijos netos de las empresas. De esta manera obtenemos una inversión "neta" de el efecto de depreciación, es decir, una inversión agregada sobre lo que serían los requerimientos básicos de reposición de activo fijo. Activo fijo neto es considerado el total en propiedades, planta y equipo de la empresa, neto de su depreciación acumulada. Como flujo de caja se toma el resultado operativo de cada empresa y se le añade la depreciación, ya que al ser ésta una partida no monetaria no afecta al flujo de caja. Es decir, empleamos el denominado flujo de caja operativo, bajo el supuesto que este es el mejor proxy de la disponibilidad de liquidez de las empresas. Una razón importante para emplear este supuesto es que se considera que se obtiene una estandarización de la data de las empresas, ya que muchas de éstas reportan estados financieros con diferencias en su cálculo, y mientras más directas y simples sean los cálculos que se hacen con esta información no-uniforme, más confiables serán los resultados.
II.2. Metodología de clasificación
Las empresas fueron clasificadas en tres grupos excluyentes (empresas con restricciones financieras (CRF), empresas con restricciones financieras parciales o potenciales (CRP) y empresas sin restricciones financieras (SRF)) de acuerdo a un número índice (Z en adelante) calculado a partir de un análisis discriminante de determinadas variables consideradas relevantes al evaluar la situación financiera de una empresa. Las variables, cuyo procedimiento de cálculo se expone en el anexo 2, consideradas para el análisis discriminante fueron las siguientes:
Otros estudios se han basado en los resultados de FHP (1988) o de Kaplan y Zingales (1995,1997) para realizar clasificaciones diferentes, por ejemplo, Lamont, Polk y Saa-Requejo (1998). Dichas metodologías utilizan la misma información empleada en nuestra clasificación, por lo que no nos pareció viable realizar una segunda clasificación para nuestras empresas bajo ninguna de esas modalidades. Dado que la metodología de la clasificación por dividendos tampoco es viable, empleamos una sola clasificación en nuestro estudio. Consideramos, no obstante, que ello no representa una limitante en nuestro estudio ya que optamos por analizar las empresas que caen en cada grupo cada año, observar sus números y verificar de este modo la "calidad" de esta única clasificación, y la cual consideramos es bastante confiable. En el anexo 5 se adjunta el listado de empresas de la muestra, y el grupo al cual corresponden en cada periodo.
Es conveniente plantear en esta parte una definición clara de lo que son "restricciones financieras" para una empresa con el objetivo de evitar malas interpretaciones más adelante. Una definición muy precisa, aunque un poco general, de empresa con restricciones financieras es cuando enfrenta una brecha entre el costo del financiamientos interno y el externo. Sin embargo, bajo dicha definición, todas las empresas estarían clasificadas como con restricciones financieras ya que un pequeño costo de transacción en el acceso a financiamiento externo sería suficiente para poner a una empresa bajo esta categoría. Esta definición, sin embargo, nos provee de una manera útil de diferenciar a las empresas de acuerdo a en qué medida tienen restricciones financieras: una empresa es considerada con más restricciones financieras a medida que la brecha entre el costo del financiamiento interno y el externo se incrementa.
Una segunda definición, empleada por Lamont, Polk y Saa-Requejo (1998) es cuando una empresa no puede financiar todos los proyectos que quisieran. Ello puede deberse a restricciones al crédito o incapacidad para endeudarse, incapacidad para emitir más capital, dependencia de créditos bancarios, iliquidez de sus activos o fenómenos similares. No se refiere a dificultades financieras, económicas o riesgo de bancarrota explícitamente, aunque estas cosas están sin duda altamente correlacionadas con restricciones financieras. Para fines de este trabajo, tomamos en consideración ambas definiciones en el criterio para la clasificación explicada a continuación.
El método para el análisis discriminante empleado fue el uso de una función lineal discriminante. Bajo este método, se procura hallar una función lineal, Z, con un número determinado de variables explicativas. Detalles del procedimiento empleado se adjuntan en el anexo 3. Las empresas que caían en el primer tercio con un valor de Z más elevado fueron clasificadas como sin restricciones financieras (SRF), las que caían en el segundo tercio como empresas con restricciones financieras potenciales o parciales (CRP) y las que correspondían al tercer tercio como empresas con restricciones financieras (CRF).
La clasificación de las firmas bajo el análisis discriminante se efectuó para cada año. En el anexo 4 se muestra un cuadro resumen de los valores promedio de cada variable empleada para el análisis en cada año. Al observar dichas tablas se aprecia que la metodología de clasificación pareciera haber capturado el efecto deseado de cada variable sobre la clasificación de cada empresa.
Como es de suponerse, varias empresas cambiarán una o más veces de grupo a lo largo de los 6 años clasificados. Estudios anteriores optaron por obtener una clasificación promedio para todo el periodo analizado. Sin embargo, de esta manera se pierde valiosa información que brinda el hecho de que las empresas observan cambios en su situación financiera con el pasar de los años.
Es así que se optó por el siguiente procedimiento: las empresas son clasificadas cada año de acuerdo a su índice Z para reflejar el hecho que su situación financiera cambia continuamente. Cada año, se hace la clasificación en SRF, CRP y CRF de acuerdo con en qué tercio caiga su valor de Z para cada año. De esta manera, las observaciones dejan de ser empresas y pasan a ser "puestos". Es decir, la primera observación es la información estadística de la empresa con el mayor valor de Z en 1993, la información de la empresa con el mayor valor de Z en 1994, la de mayor valor de Z en 1995, etc. La segunda observación es la información estadística de la empresa con el segundo mayor valor de Z en 1993, la información de la empresa con el segundo mayor valor de Z en 1994, la del segundo mayor valor de Z en 1995, etc. y así sucesivamente hasta que la ultima observación (55) sea la información de la empresa con el menor valor de Z en 1993, la empresa con el menor valor de Z en el 1994, etc.
La importancia de esta clasificación se resalta al observar que un 81.8% de las empresas son clasificadas como SRF en por lo menos, un año. Este número es 85.5% y 76.4% para los grupos CRP y CRF respectivamente. Ello indica que la situación financiera de cada empresa tomada individualmente cambia significativamente año tras año. Es más, de las 55 empresas, sólo 1 caería bajo el grupo CRF a lo largo de todo el periodo en estudio, mientras que ninguna empresa sería clasificada durante todo este periodo como CRP o SRF.
Nuestro esquema de clasificación podría ser sujeto a varias críticas. Una puede ser que las empresas no siempre reportan resultados apegados a la realidad de la empresa, y por lo tanto, en algunos años algunas empresas podrían estar mal clasificadas. Sin embargo, como ya se indicó anteriormente, la información obtenida es anual y obtenida de los reportes de las empresas a la CONASEV. Por lo tanto, se debe asumir que entre las empresas peruanas, hemos empleado aquellas cuya información es más confiable.
II.3. El modelo
Como se describe anteriormente, el objeto del análisis econométrico es demostrar si la relación entre inversión y flujo de caja es más sensible a medida que la empresa enfrenta mayores restricciones financieras, o viceversa, en el caso peruano. Para ello, se efectuarán regresiones entre estas dos variables para los tres grupos en los que se clasificó a las empresas en el análisis discriminante. El modelo es, por tanto, el siguiente:
I representa la inversión en activo fijo durante el periodo t, K es el valor en libros del activo fijo neto en el periodo t y CF es el flujo de caja operativo en el periodo t. Dicha ecuación es una variante del modelo presentado por Sean Cleary, en la que se incluye además la variable M/B (precio de la acción / valor en libros) para fin del periodo t. El uso de esta variable es como proxy de las oportunidades de inversión de la empresa en el periodo t. Sin embargo, la descartamos de nuestra análisis por dos motivos.
En primer lugar, porque el mercado de valores peruano se encuentra aún muy limitado, y se encontraba aún más en los primeros años del periodo en estudio, por lo que el ratio M/B para las empresas peruanas no necesariamente refleja las oportunidades del negocio que la gente percibe. El motivo es que se dispone de poca información de la mayor parte de las empresas. La segunda razón es que hay alrededor de unas 10 empresas, entre las consideradas para el análisis, que son realmente líquidas actualmente, y este número disminuye en los primeros años del periodo en estudio. Con ello, la gran mayoría de las empresas consideradas cotizan en bolsa muy eventualmente (algunas incluso menos de una vez por año) con lo que difícilmente su ratio M/B es un indicador confiable.
La estimación del modelo se realizó mediante una regresión de datos de panel de tipo longitudinal con efectos fijos. Se optó por efectos fijos ya que de esta manera se mantienen interceptos separados para cada observación i, lo cual era deseable para que se considere de esta manera el efecto de variables no consideradas sobre la variable dependiente. El paquete empleado para dicho análisis fue el LIMDEP 6.0.
Con el objeto de mejorar las características de la regresión, se añadieron variables de control, que si bien no afectaron de sobremanera los coeficientes obtenidos para nuestra variable explicativa de interés, sí mejoraron las especificaciones del modelo en su conjunto. Se emplearon las mismas variables de control en las regresiones para todos los grupos con el objeto de estandarizar el efecto que éstas tuvieran, si es que hubiese alguno, sobre los resultados. Dichas variables de control fueron los ratios de cobertura y ratio corriente, empleados anteriormente para el análisis discriminante.
II.4. Análisis de Resultados
Los siguientes fueron los resultados que arrojó el modelo tras
una primera estimación y con dos variables de control:
|
Coef CF/Kit
|
Prueba t
|
R2(%)
|
R2 ajust. (%)
|
# obs.
|
|
| Toda la muestra |
0.16810
|
3.820
|
19.08
|
2.12
|
55
|
| CRF |
0.06670
|
0.871
|
15.07
|
-4.45
|
18
|
| CRP |
0.37427
|
4.015
|
26.83
|
10.00
|
18
|
| SRF |
0.11226
|
2.089
|
28.99
|
12.78
|
19
|
Como se puede apreciar, en los dos grupos de empresas en mejor situación financiera (CRP y SRF) los resultados fueron lo suficientemente robustos como para construir inferencias a partir de ellos. Sin embargo, al tratarse del grupo de problemas con problemas financieros (CRF), la prueba t nos arroja un valor muy pequeño, con lo que no se puede afirmar nada a partir de esa regresión. Por tanto, considerando tan solo los resultados de los otros dos grupos, se puede afirmar que a mejor situación financiera de las empresas, la relación entre inversión (variable dependiente) y liquidez (flujo de caja – variable independiente) es menos importante, dado que el coeficiente de la variable CF/K disminuye en el grupo de empresas de mejor situación.
El empleo de las variables de control simplemente mejora los resultados del modelo en general, y aunque afecta en poca medida los coeficientes de nuestra variable de interés, no cambia la afirmación anterior. En cuanto a la comparación entre el coeficiente obtenido en la estimación con el grupo con mayores problemas financieros con los otros dos grupos, consideramos que no es concluyente dado la poca significancia de CF/K sobre la variable dependiente, reflejado en el valor pequeño del estadístico t. Los resultados obtenidos tras este primer ejercicio no se consideraron determinantes dada la duda que queda en la relación en el grupo de empresas CRF, con lo que se decidió realizar una nueva regresión. Pero esta vez, se decidió retirar de la muestra los valores (observaciones) extremos que se cree afectaban los resultados de la regresión.
Es así que se retiraron 7 observaciones por lado: las siete con
mejor y las siete con peor situación financiera de acuerdo a nuestra
clasificación, y se volvió a ranquear las empresas que quedaron
(41) con el índice Z calculado para ellas. Consideramos que
41 observaciones son suficientes aún para este ejercicio, y la importancia
de este procedimiento se vio luego reflejado al comparar los resultados
a los que se llegó en este segundo ejercicio con el primero:
|
Coef CF/Kit
|
Prueba t
|
R2(%)
|
R2 ajust.(%)
|
# obs.
|
|
| Toda la muestra |
0.25638
|
4.393
|
22.12
|
5.54
|
41
|
| CPF |
0.27063
|
2.723
|
22.43
|
3.94
|
14
|
| CPP |
0.26679
|
2.265
|
21.16
|
2.33
|
14
|
| SPF |
0.18100
|
2.124
|
28.97
|
11.79
|
13
|
Nuevamente, se observa que a medida que la empresa tiene una mejor condición financiera, la sensibilidad de su inversión ante la disponibilidad de liquidez disminuye.
III. Interpretación de resultados
Los resultados obtenidos van acorde con la posición planteada por FHP88, según la cual, una mayor sensibilidad entre inversión y flujo de caja para las empresas consideradas como con mayores restricciones financieras es evidencia de que las empresas se encuentran, en efecto, restringidas financieramente.
El hecho que la relación entre inversión y disponibilidad de liquidez fuese más marcada para empresas peruanas con restricciones que para las empresas con mejor situación financiera era en cierta forma predecible. Ello corresponde al hecho que el mercado de capitales peruano se encuentra aún muy poco desarrollado, con lo que las empresas que se encuentran en situación financiera difícil no disponen de muchas alternativas de financiamiento de su inversión, con lo que deben fundamentarse sobre todo en su propia capacidad de generación de liquidez. Ello no ocurre en países con mercados de capitales bastante más desarrollados, en los que la gran alternativa de financiamiento para las empresas hace que el costo de éste sea más cercano al costo del empleo de fondos internos, aún cuando la empresa enfrente problemas financieros.
Por tanto, ¿sería conveniente afirmar que para el caso peruano, una mayor sensibilidad entre inversión y flujo de caja de las empresas puede ser interpretado como evidencia de problemas financieros? Probablemente, aunque sería muy categórica dicha información: empresas que muestren altas sensibilidades pueden simplemente preferir el empleo de sus propios recursos como alternativa de financiamiento menos costosa, aún sin tener problemas financieros. O empresas que muestran sensibilidades relativamente bajas pueden estar respondiendo a políticas de inversión a futuro y de largo plazo, que son independientes a su situación financiera actual.
Sin embargo, los resultados de las estimaciones si permiten interpretar que empresas sin restricciones financieras tienden a emplear recursos externos en su inversión ya que tienen más fácil acceso a ellos y una menor diferencia en la brecha entre el costo de financiamiento interno y externo. También permiten inferir sobre la dificultad que se les presenta a empresas con dificultades financieras para acceder a financiamiento externo.
Hay que considerar que la existencia de esta importancia de las restricciones financieras en la inversión de las empresas, tiene un espectro grande de implicaciones aún latentes de profundizar, desde temas macroeconómicos como el comportamiento de la inversión en los ciclos de negocios (business cycles), hasta temas sobre la eficiencia de los mercados financieros, o distorsiones en el comportamiento empresarial debido a problemas de agencia.
La sensibilidad de la inversión de las empresas con su liquidez es examinada empleando data de 55 empresas peruanas en el periodo 1993 a 1998. Siguiendo el procedimiento empleado por Cleary (1998), las empresas son clasificadas de acuerdo a algunas variables de sus estados financieros relacionadas con su capacidad de obtener financiamiento externo. Un indice objetivo multivariado de clasificación es empleado para determinar la situación financiera de la empresa, la cual puede cambiar año a año.
La evidencia econométrica muestra que la inversión de las empresas con un elevado nivel de restricciones financieras es significativamente más sensible a la disponibilidad de fondos internos, que aquellas empresas que enfrentan menores restricciones, de acuerdo con los resultados obtenidos por FHP (1988).
Consideramos que estos resultados apuntan a señalar un hecho estilizado más que comprobar una hipótesis sobre el comportamiento de inversión de las empresas peruanas. Entendemos por "hechos estilizados" a regularidades relativamente comprobables del comportamiento de los agentes que uno debe tener en cuenta al momento de elaborar teorías y contra las que éstas deben ser contrastadas. Es así que nuestros resultados apuntan más a explicar cierta tendencia en el comportamiento de las empresas más que a plantear o comprobar hipótesis teóricas al respecto. Creemos haber descubierto una regularidad relativamente robusta: el que las empresas con mayores restricciones financieras tienden a invertir más con recursos propios, pero consideramos que existen muchísimos otros elementos que explican la inversión de las empresas, y que pueden ser objeto de innumerables estudios.
Es claro que la brecha existente entre el financiamiento interno y externo se incrementa con el número de imperfecciones existentes en los mecados de capitales (asimetría de información, costos de agencia, etc.), pero es también cierto que cada empresa enfrenta su propio diferencial dada su situación financiera y el tipo de proyecto que desea financiar. De ello se debe desprender que pueden existir proyectos de inversión muy buenos, pero que no se llevarán a cabo dadas las otras condiciones.
Otro aspecto importante a mencionar, es que no podemos asegurar la existencia de una relación funcional genérica para el grupo de empresas peruanas en estudio, tal como lo aseveraron FHP (1988). Las razones son las mencionadas anteriormente: el hecho que hallamos encontrado simplemente un hecho estilizado y que muchos factores importantes en la decisión de inversión de las empresas hallan quedado fuera de nuestro análisis.
Entonces, a partir de estos resultados, podemos concluir que la evidencia empírica demuestra que, en promedio, las empresas peruanas tienden a tener sus decisiones de inversion más dependientes de su capacidad de generación de caja a medida que encuentran mayores restricciones financieras, a medida que la brecha entre el costo de financiamiento interno vs. externo es mayor. Pero no podemos ir más allá y generalizar nuestros resultados y comprobar una hipótesis, asegurándola como cierta.
Consideramos que a partir de esta aparente tendencia en el comportamiento de las empresas, se pueden plantear ciertas recomendaciones sobre la inversión de las empresas y el mercado de capitales peruano. Una de ellas es incrementar la labor de instituciones como INDECOPI, el cual, a través de su comisión de "Salida del Mercado" se dedica a plantear soluciones (restructuración de empresas, de deudas, etc.) para empresas con problemas con sus acreedores, apuntando a reducir el costo que genera para la sociedad una bancarrota de una empresa con un probable buen potencial de desempeño potencial.
Una segunda recomendación es el desarrollar mayores alternativas de financiamiento, además de las de los bancos, tales como la emisión de bonos o acciones, titulización de activos, emisión de papeles comerciales, etc. para las empresas más pequeñas o que enfrentan ciertas restricciones financieras. Es claro que en el Perú, sólo empresas de consolidado prestigio y trayectoria son capaces de colocar dichos instrumentos a tasas atractivas (para ellos), mientras que son las empresas medianas las que más alternativas de financiamiento requieren.
Otra recomendación es que se debe intentar mejorar la calidad y cumplimiento de los contratos de deuda peruanos ("enforceability"), especialmente en los temas de responsabilidad y colaterales. Si bien es cierto que la responsabilidad limitada es necesaria, también puede representar una distorsión en los mercados de deuda, ya que puede ser un incentivo a un mal uso del crédito. Además, la capacidad de ejercer un colateral se ve limitada por la cantidad de trámites engorrosos que se deben realizar.
Muchas recomendaciones más se podrían derivar a partir de nuestro resultado, y éstas apuntan a intentar mejorar las innumerables imperfecciones del mercado de capitales peruano, que a nuestro parecer, son las causantes que las decisiones de inversión de las empresas más restringidas deban depender de su capacidad de generación de caja y no tengan fácil acceso a fuentes de financiamiento externas.
Por último, cabe recordar que la importancia de estas conclusiones y en general, de este tipo de estudios, se basa en que la inversión es lo que hace crecer a un país en el largo plazo, y por tanto, consideramos que debe ser objeto de mayor análisis y estudio en el caso peruano.
Altman, Edward, "Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy", Journal of Finance 23, 1968, pp. 589-609.
Altman, Edward, Robert G. Haldeman, y P. Narayanan, "Zeta analysis, a new model to identify bankruptcy risk of corporations", Journal of Banking and Finance 1, 1977, pp. 29-54.
Bernanke, Ben, y Mark Gertler, "Agency costs, net worth, and business fluctuations", American Economic Review 79, 1989, pp. 14-31.
Bernanke, Ben, y Mark Gertler, "Financial fragility and economic performance", Quarterly Journal of Economics 105, 1990, pp. 97-114.
Bond, Stephen, y Costas Meghir, "Dynamic investment models and the firm’s financial policy", Review of Economic Studies 61, 1994, pp. 197-222.
Brealey, Richard, y Stewart C. Myers, "Principios de Finanzas Corporativas", Ed. MacGraw-Hill, 1993, pp. 479-585.
Cleary, Sean, "The Relationship Between Firm Investment and Financial Status", Journal of Finance, Feb-1998.
Fazzari, Steven, R.Glen Hubbard, y Bruce Petersen, "Financing constraints and corporate investment", Brooking Papaers on Economic Activity, 1988, pp.141-195.
Fazzari, Steven, R.Glen Hubbard, y Bruce Petersen, "Financing constraints and corporate investment: Response to Kaplan and Zingales", NBER Working Paper N° 5462, 1996.
Fazzari, Steven, Robert E. Carpenter, y Bruce Petersen, "Three financing constraint hypotheses and inventory investment: New tests with time and sectoral heterogeneity", Sept-1995.
Gertler, Mark, "Financial capacity and output fluctuation in an economy with multiperiod financial relationship", Review of Economics 59, 1992, pp. 455-472.
Greene, William, "LIMDEP Version 6.0. User´s manual and reference guide", Econometric Software Inc., 1991.
Greene, William, "Econometric Analysis", Ed. Mac Millan, 1993.
Greenwald, Bruce, Joseph Stiglitz, y Andrew Weiss, "Information imperfections and macroeconomic fluctuations", American Economic Review 74, 1984, pp. 194-199.
Hayashi, Fumio, "Tobin’s marginal q and average q: A neoclassical interpretation", Econometrica, 1982, pp. 213-224.
Hoshi, Takeo, Anil K. Kashyap, y David Scharfstein, "Corporate structure liquidity and investement: Evidence from Japanese panel data", Quarterly Journal of Economics 106, 1991, pp. 33-60.
Hubbard, R. Glenn, "Capital market imperfections and investement", Journal of Economic Literature, Mar-1998.
Kaplan, Steven, y Luigi Zingales, "Do financing constraints explain why investment is correlated with cash flow ?", NBER Working Paper N° 5267, 1995.
Kaplan, Steven, y Luigi Zingales, "Do investment-cash flow sensitivities provide useful measures of financing constraints?", Graduate School of Business, University of Chicago, and National Bureau of Economic Research, 1997.
Lamont, Owen, "Cash flow and investment: Evidence from internal capital markets", Journal of Finance 52, pp. 83-109, 1997.
Lamont, Owen, Christopher Polk, y Jesús Saá-Requejo, "Financial constraints and stock returns", Graduate School of Business, University of Chicago, 1998.
Modigliani, Franco, y Merton H. Miller, "The cost of capital, corporation finance, and the theory of investment", American Economic Review 48, pp. 261-297, 1958.
Myers, Stewart C., y Nicholas Majluf, "Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have", Journal of Financial Economics 13, pp. 187-221,1984.
Myers, Stewart C., "The capital structure puzle", Journal of Finance 39, 1984, pp. 575-592.
Novales, Alfonso, "Econometría", Ed. MacGraw-Hill, 1996, pp. 504-524.
Schaller, Huntley, "Asymmetric information, liquidity constraints, and Canadian investment", Canadian Journal of Economics 26, 1993, pp. 552-574.
Schnure Calvin, "Internal capital markets and investment: Do the cash flow constraints really bind ?", Federal Reserve Board, 1997.
Whited, Toni, "Debt, liquidity constraints, and corporate investment: Evidence from panel data", Journal of Finance 47, 1992, pp. 1425-1460.
Modelo de un periodo
Considerese una empresa que escoge un determinado nivel de inversión para maximizar sus utilidades. El retorno a la inversión I está dado por la función de producción F(I), donde F’>0 y F’’<0.
La inversión puede financiarse o bien con fondos internos (W) o con fondos externos (E). El costo de oportunidad de los fondos internos es igual al costo de capital R, el cual por simplicidad se fija en 1. Debido a problemas de información, agencia y aversión al riesgo, se considera que los fondos externos generan un costo que –en un mercado de capitales competitivo-, es asumido por la misma empresa. Se representa este costo adicional de los fondos externos con la función C(E, k), donde E es la cantidad de fondos externos obtenidos y k es la medida de el vacío o brecha existente entre el costo de los fondos internos y de los externos (es decir engloba los problemas de información y de agencia).
Por lo tanto, cada firma elige I y maximiza:
(1) ![]() , en donde
, en donde ![]()
Se asume que C(.) es convexo en E, para que la maximización tenga solución.
La condición de primer orden del problema (1) es:
donde C1(0) representa la derivada parcial de C con respecto a su primer argumento y F1(.) es la primera derivada de F con respecto a I. Los efectos de la disponibilidad de fondos internos sobre la inversión pueden obtenerse fácilmente por diferenciación implícita de (2):
(3) ![]()
, la cual es claramente positiva (bajo el supuesto de que C es convexo). En otras palabras, en un mundo con mercado imperfecto de capitales, las inversiones son sensibles a los fondos internos; mientras que en un mundo con mercado de capitales perfecto, no lo son (porque C(.) = 0 y C11 = 0).
De forma similar, es posible derivar la sensibilidad de la inversión a la brecha existente entre el costo de financiamiento interno y externo. Por diferenciación implícita de (2) se obtiene:
(4) ![]()
la cual es negativa si el costo marginal de aumentar el financiamiento externo se incrementa en k (es decir, C12 > 0).
La mayoría de trabajos sobre el tema, sin embargo, no miden ninguna de estas dos proposiciones. Por un lado, la sensibilidad estimada entre la inversión y el flujo de caja, sugieren que todas las firmas presentan restricciones en algún sentido, y así, el test de la primera implicancia queda redundante. Segundo, la mayoría de las proxis utilizadas en la literatura para W o k sólo pueden identificar empresas con restricciones, no el efecto de las restricciones en cada año. Esto hace imposible desenredar el efecto de las restricciones financieras del efecto específico de una empresa en el nivel de inversión.
Por estas razones, trabajo previos se enfocan en las diferencias cruzadas (corte transversal) entre la sensibilidad de la inversión y el flujo de caja entre grupos de empresas que probablemente tienen una brecha diferente entre los fondos internos y los fondos externos. Pero estos trabajos se limitan a observar las diferencias entre dI/dW como función de W o k. Este ejercicio es significativo sólo si la sensibildad entre la inversión y el flujo de caja es monotónicamente decreciente con respecto a W (o incrementándose con respecto a k); en otras palabras, sólo si d2I/dW2 es negativa (o d2I/dWdk es positiva).
De la ecuación (3) se obtiene:
(6) 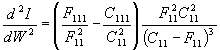
Dado que el segundo término es siempre positivo, sigue que d2I/dW2 es negativo si y sólo si [ F111/F211 – C111/C211] es negativo. Esta condición implica una determinada relación entre la curvatura de la función de producción y la curvatura de la función de costos en el nivel óptimo de la inversión. Es fácil ver cómo puede ser violada esta condición. Por ejemplo, si la función de costos es cuadrática, d2I/dW2 será positiva si la tercera derivada de la función de producción es positiva (como en el caso de una simple función de producción como Ir , donde 0 < r < 1). En un caso así, la sensibilidad entre la inversión y el flujo de caja se incrementa con la liquidez de una empresa. De hecho, muchas funciones de producción simples tienen terceras derivadas positivas, con lo que KZ contradicen el resultado fundamental de FHP.
Anexo 2
Cálculo de variables relevantes para el análisis discriminante
Procedimiento de cálculo de la función lineal discriminante Z
En el análisis lineal discriminante, se procura encontrar una función lineal, por ejemplo l’x, con un número k de variables explicativas, que provea la mejor discriminación entre dos grupos. l debe ser elegido de tal manera que la variancia de l’x entre los grupos (between groups) sea máxima relativa a la variancia dentro del grupo (within groups) (l y x son vectores k-dimensionales).
Supongamos que existen n1 observaciones para las que y=1 y n2 observaciones para las y=0. Denotaremos los valores de x en estos grupos como x1 y x2, respectivamente. Definimos:
![]()
![]()
![]()
![]()
La variancia entre los grupos de l’x es l’![]() .
La variancia dentro del grupo de l’x es l’S
l.. Con ello, elegimos el l que maximice:
.
La variancia dentro del grupo de l’x es l’S
l.. Con ello, elegimos el l que maximice:
![]()
esto arroja lo siguiente:
![]()
se construye entonces el índice discriminante, en nuestro caso denominado Z, para cada observación. Dada, por ejemplo, una observación con características x0, se calcula:
![]()
Anexo 4
Indicadores principales por grupo y por año
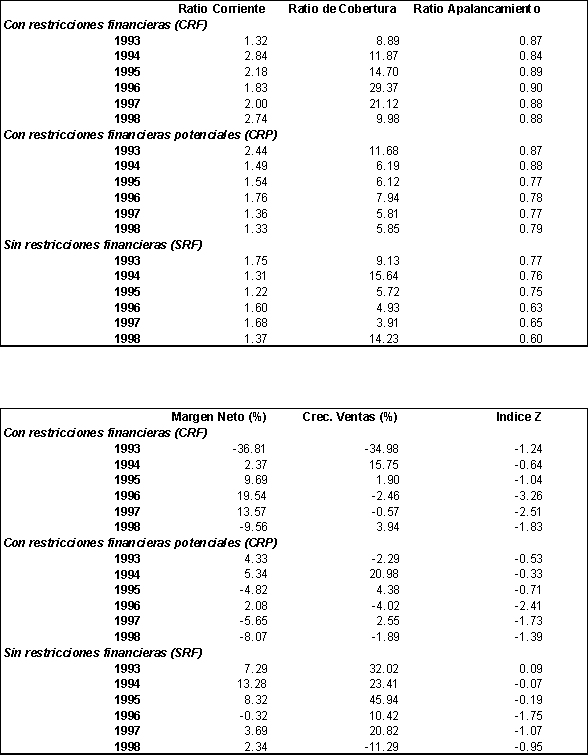 Elaboración
Propia
Elaboración
Propia
Anexo 5
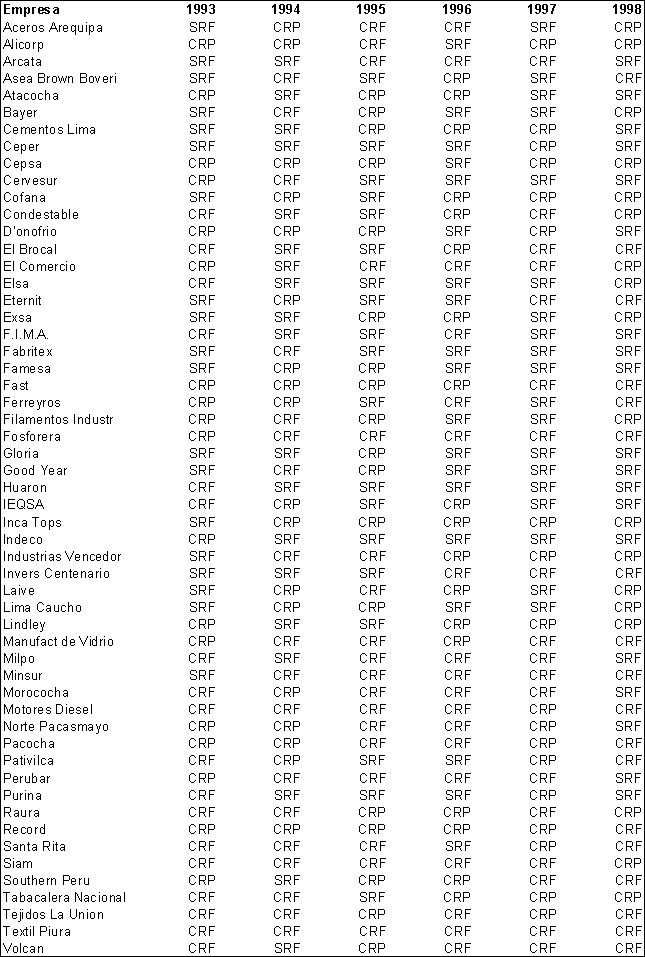 Clasificación
de las empresas por año
Clasificación
de las empresas por año
Elaboración propia