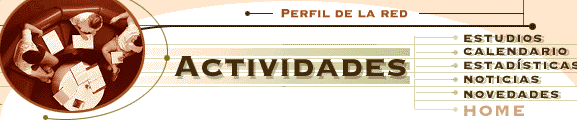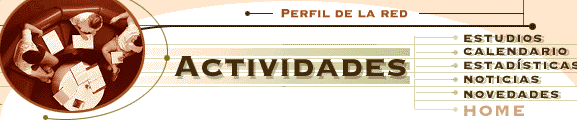En nombre de la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), que actúa en esta oportunidad como Secretaría Técnica de la Red Latinoamericana y Caribeña para la Privatización, quiero agradecer la presencia de todos ustedes y darles una cordial bienvenida a esta Segunda Conferencia de América Latina y el Caribe sobre la Privatización.
También deseo aprovechar la ocasión para expresar mi más sincero agradecimiento a las instituciones copatrocinantes que nos han acompañado y apoyado en la organización de esta importante iniciativa regional:
En primer lugar, al Gobierno del Chile, y muy especialmente a la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), que gentilmente ofreció ser sede de este segundo diálogo regional sobre la experiencia privatizadora en América Latina y el Caribe, y que ha sido particularmente eficiente en la organización del mismo; al Gobierno de España, representado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), que nos ha brindado un valioso apoyo financiero mediante el Programa de Cooperación suscrito entre la AECI y el SELA; y a la Gerencia de Privatización del Banco Mundial, que ha apoyado al SELA en esta iniciativa regional desde sus orígenes en 1995.
Esta Segunda Conferencia se realiza en un momento en que muchos países de nuestra región están superando lo que podríamos llamar la "primera fase" del proceso de privatización, que se inició a principios de esta década, y que se caracterizó por las operaciones de venta de importantes empresas públicas. Los números que ilustran los resultados de esta primera fase son significativos y demuestran el alcance del proceso: según cifras del BID, en 8 países de la región (entre ellos México, Argentina y Perú) las privatizaciones han representado más del 1% de su PIB anual. Además, la privatización ha sido un motor importante de la inversión extranjera en la región y de la capitalización de empresas ya privatizadas: se calcula que por cada dólar de inversión extranjera directa por privatizaciones se han recibido 88 centavos adicionales de inversión extranjera.
En contraste con las características de esta primera fase del proceso de privatización, se observa que en la "segunda fase", ya bastante adelantada en algunos países como Chile, las estadísticas ya no serán tan relevantes a la hora de hacer evaluaciones: en primer lugar porque en toda la región, el número de empresas "grandes" por privatizar ha disminuido notablemente; por consiguiente, el impacto de las ventas que se están haciendo tiende a ser menos visible a nivel macroeconómico. En segundo lugar, porque al cabo de un período promedio de más de 10 años de privatizaciones, se está conformando una clara conciencia de que el balance no debe hacerse únicamente con base en indicadores cuantitativos (es decir reducción del déficit fiscal, captación de inversiones, etc.), sino también y sobre todo con base en indicadores cualitativos.
Permítanme extenderme sobre este último punto, porque me atrevo a pronosticar que los debates que se llevarán a cabo en ésta y en las próximas conferencias sobre experiencias de privatización girarán en torno a este tema clave, aun cuando no esté incluido expresamente en la agenda. De hecho, me atrevo a prever que, en los próximos años, indicadores como los que voy a mencionar serán determinantes en cualquier evaluación de los resultados de la privatización, desde el punto de vista del sector público como privado.
Los indicadores que son particularmente relevantes a la hora de evaluar la calidad de los cambios introducidos por las privatizaciones se refieren, por ejemplo, al marco regulatorio que rige el funcionamiento de las empresas (sobre todo, si se trata de servicios públicos). En las reuniones regionales de funcionarios responsables de las políticas de libre competencia, que convocamos regularmente en el SELA, se está evidenciando con claridad que una privatización no puede ser considerada como exitosa -desde el punto de vista de las expectativas de desarrollo del país- si el Estado no la ubica en el marco legal e institucional adecuado. Y en este sentido, es mucho lo que queda por hacer en América Latina y el Caribe. Al abordar el tema de la privatización en infraestructura, estoy convencido de que ustedes tendrán la oportunidad de intercambiar opiniones y experiencias sobre las operaciones que se están realizando en la región en este campo.
Otra evaluación de tipo cualitativo, que muy pronto será determinante, es la que se refiere a la formulación y gestión del proceso de privatización a nivel de los gobiernos o autoridades locales, en el marco de la descentralización y de la reforma del Estado. Este proceso ofrece importantes oportunidades de mejora de la calidad de vida de las comunidades por vía de la modernización de los servicios. Pero, también exige por parte del Estado y de las empresas un profundo compromiso de solidaridad y responsabilidad. Constituye ésta una parte muy sensible y crucial del tejido social. Aquí también, ustedes tendrán la oportunidad de dialogar y comparar avances o dificultades, y sobre todo, más que intercambiar estadísticas, tendrán la oportunidad de identificar dónde las autoridades locales necesitan más apoyo para llevar a cabo las privatizaciones que hayan definido como prioritarias en forma que sirvan a los intereses de la comunidad.
Sin pretender hacer aquí una lista exhaustiva, hay muchos otros factores no cuantificables que hacen que la evaluación de los resultados globales de una política de privatización sea positiva o negativa si se la considera en el contexto del desarrollo económico y social donde se ubica.
En este sentido, habría que analizar, por ejemplo, la contribución de las privatizaciones al desarrollo de los mercados de capital o del llamado "capitalismo popular"; habría que evaluar no sólo los flujos de inversión extranjera asociados a las privatizaciones, sino también los aportes en términos de transferencia de tecnología; habría que evaluar si la transferencia de competencias del sector público al sector privado está siendo aprovechada por los gobiernos para reasignar sus recursos financieros y humanos a políticas públicas prioritarias como las de educación y salud; de igual manera, parece urgente estimular un análisis, a nivel de los responsables de la privatización, de la planificación económica y de las políticas laborales, del tema más sensible de nuestros días: el del empleo, de la reforma de los mercados laborales y del papel de las privatizaciones en ese contexto, a partir de la función de instrumento al servicio del desarrollo social que ellas deben ineludiblemente cumplir.
En otros términos, sería ideal poder determinar en qué medida las políticas de privatización son no sólo un factor de cambio en las relaciones entre sector público y privado, sino también un factor que estimula cambios legales, institucionales y de formulación y puesta en práctica de políticas económicas y sociales que van mucho más allá del mero hecho de vender empresas al sector privado.
En esta segunda fase de las privatizaciones en América Latina y el Caribe, todos los responsables de los procesos de privatización saben que, en esta materia, el proceso de aprendizaje no ha concluido, -sobre todo cuando se entra en operaciones novedosas y complejas como las privatizaciones a nivel de gobiernos locales o de servicios públicos como los de orden social-.
El proceso de privatización ha generado muchas expectativas dentro y fuera de la región, dejando un margen de error muy estrecho. En este contexto, este foro tiene una utilidad inmediata para todos los participantes: permite tomar distancia, pensar en consideraciones estratégicas, y ver a la política nacional de privatización en su contexto; permite conocer colegas de otros países y escuchar experiencias distintas; permite también identificar iniciativas de cooperación entre las unidades de privatización o entre empresas privadas. El debate de mañana, en la última sesión dedicada a las próximas actividades de la Red de privatización de América Latina y el Caribe tiene precisamente ese objetivo.
Asimismo, la presencia de destacados representantes de las autoridades privatizadoras de España nos permite ampliar el horizonte del diálogo a la dimensión europea: cabe recordar que los pronósticos de la OCDE prevén que este año, España se situará al frente de la lista de países desarrollados que más ingresos obtendrán por privatizaciones.
Por último, quisiera hacer referencia a un reciente estudio elaborado por la Cámara de Comercio Chilena, y que da una clara idea de la magnitud y relevancia de los procesos de privatización que están en marcha en la región: el estudio señala que en 1996, las privatizaciones en América Latina representaron casi 15.000 millones de dólares, mediante la venta de 73 empresas estatales. Ese monto representa el 17% del total de las privatizaciones realizadas a nivel mundial. El estudio menciona también que en 1996 Chile fue el mayor comprador de empresas estatales latinoamericanas, seguido por Brasil, Estados Unidos y Perú.
Se prevé que para 1997, la cartera de proyectos de privatización de América Latina y el Caribe será más voluminosa que la del año pasado, ya que representará unos 23.700 millones de dólares, de los cuales el 50% corresponden a empresas energéticas, 19% a industrias, 16% a transporte, 8 % a telecomunicaciones y 7% a empresas financieras.
Por consiguiente, los retos que enfrentan las unidades de privatización de los 19 países representados en esta Conferencia son importantes. Estoy seguro que las deliberaciones serán sumamente fructíferas y de gran beneficio e interés para todos, y que permitirán, además, identificar temas que ameriten ser analizados o profundizados en la próxima Conferencia regional, en 1998.
Muchas gracias.